Aunque todavía son muchas las incógnitas, el camino hacia el referéndum se va aclarando. Ayer se constató que, sea lo que sea, no será una repetición del 9N de 2014, cuando la tensión interna de un Govern en el que también estaba Unió fue clave a la hora de devaluar lo que en principio era también una consulta vinculante.
Estos días escucharemos hablar mucho de purga y crisis –si existe, es en el seno del PDeCAT–, por lo que conviene poner las cosas en perspectiva: la remodelación del ejecutivo catalán conjura ese peligro que se vio el 9N y, en principio, blinda un equipo que sabe que la suerte de su futuro político –y quizá personal– queda ligado al devenir del 1-O.
Es igualmente crucial el cambio de organigrama que deja la logística del referéndum en manos de Junqueras. Da cierta tranquilidad al independentismo, pero también al PDeCAT, donde se quejan de que ERC se lleva los réditos del Procés mientras ellos coleccionan las querellas. Suena raro, pero así ha sido.
El Govern está cumpliendo con su parte en un pulso en el que la última palabra la tendrá la ciudadanía, decidiendo o no participar en el referéndum. Al respecto, clama al cielo la bochornosa ausencia de la izquierda no independentista que se dice rupturista mientras apuntala el ruinoso régimen del 78. Con actos como los de ayer, su posición se hace insostenible. Toda presentación maniquea de la realidad conlleva un empobrecimiento del análisis, y decir que los comuns y el PP son lo mismo es una estupidez colosal, pero que cada cual asuma su responsablidad: si el 1-O se consigue celebrar y la participación no alcanza un mínimo deseable para su homologación, los señalados serán Colau y compañía.

Pradales invita a Muguruza a un debate «honesto» tras la polémica por su actuación en Martutene
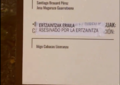
Modifican el memorial de Bilbo para denunciar que Cabacas fue «asesinado por la Ertzaintza»

El Parlamento Europeo no ovacionó el lanzamiento de misiles estadounidenses contra Rusia

Suspenden el Maratón de Donostia por las fuertes rachas de viento

