LA VIDA ERA ESTO
HA SIDO UN PASEO RARO, DIFERENTE, EMOCIONANTE. PERO SOBRE TODO, NECESARIO. 43 DÍAS DE ENCIERRO PARA RECORRER LAS CALLES DE ANTES Y DOBLAR LAS ESQUINAS DE SIEMPRE. A LOS PRIMEROS PASOS INDECISOS LE HAN SEGUIDO LA CAPACIDAD DE SORPRENDERSE CON TODO. Y LAS RISAS.

Las calles y los barrios recuperaban ayer el sonido inconfundible de la felicidad. Dejábamos atrás 43 días de encierro, intensos. Muy intensos. Porque han dado para mucho. Volvíamos a la calle tras desayunar y prepararnos, volvíamos a la calle tras adquirir nuevas rutinas que se han convertido en «nuestras rutinas». Y a esto también hay que acostumbrarse, pero a su ritmo, pixkanaka. Como una madeja que hay que deshacer.
No oculto los nervios que comenzaron desde la noche anterior, pensando hacia dónde tirar, qué hacer, qué llevar para jugar. Enredada en preguntas absurdas. Me encerré en casa con una niña que no sabía andar; hoy no para de correr. Ayer echó sus primeras carreras con el aire en la cara, sin los muros de las paredes, sin los barrotes del balcón. Ayer, las niñas y niños recuperaron lo que es suyo: la calle. Aunque sea por una hora al día. Todo llegará.
Un pie detrás de otro nos llevaron cuesta abajo a ritmo ligero, como si quisiéramos comerle los minutos a los días que nos robaron. Llegamos hasta el río, a un paseo repleto de flores que han caído de los árboles y patinetes que no dejaban de rodar. Hay mucha emoción y las miradas se cruzan de forma cómplice. Cualquiera que saliera este último domingo de abril lo habrá sentido. «Disfrutatu paseoaz», nos dice un hombre al que no habíamos visto jamás. Su hija de tres años no quiere la mano de su aitatxo, quiere correr, saltar. Quiere volar.
Una madre pasea por primera vez con su recién nacido, diminuto y frágil. Coge el teléfono para hacer una llamada, necesita compartir ese «primer» momento. «Ama, ya he salido a la calle. Estoy muy emocionada. Luego te mando alguna foto».
Un hombre no alcanza a seguir a su hijo, montado en su patinete, dándole con su pie derecho la mayor velocidad posible. Por él hubiera llegado hasta el fin del mundo.
Ander e Iker, dos hermanos que se acercan hasta el balcón de sus aitonas, a los que no ven desde hace demasiado tiempo. «Asomaros, ya estamos debajo». Y la enorme fuerza de voluntad de aquellos octogenarios para no bajar y abrazarlos.
En la calle ayer ocurrieron mil historias que se suman al diario particular que escribimos desde el 15 de marzo.
Escribiremos también que el paseo arranca con recelos, con resistencias para ponerse el abrigo. No quiere salir, aunque haya días en que araña la puerta rogando la calle. «¿Apapa?», se lee en sus ojos. Y al fin que podemos, el sagutxo se esconde en el agujero. «¿Será normal?, ¿Estará bien?». Preocupaciones de cuarentena. Una más. Con paciencia y mimo, bagoaz.
Me siento extraña al empujar el carro, donde aparecen juguetes que habíamos olvidado. Ahora nos parecen nuevos. En el cielo vemos volar las gaviotas y los pájaros que hemos descubierto desde casa. Esto sí que es una novedad.
La hora nos engulle y es momento de regresar. Desandamos sin haber hecho nada del otro mundo más que pasear. Y qué bueno. Recorrer de la mano nuestras aceras y esperar ese semáforo que tanto tarda en ponerse en verde. Y sonreír al recordar de qué mal humor nos ponían esos minutos de más.

Pradales invita a Muguruza a un debate «honesto» tras la polémica por su actuación en Martutene
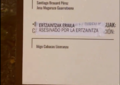
Modifican el memorial de Bilbo para denunciar que Cabacas fue «asesinado por la Ertzaintza»

El Parlamento Europeo no ovacionó el lanzamiento de misiles estadounidenses contra Rusia

Suspenden el Maratón de Donostia por las fuertes rachas de viento





