EEUU juega con implantar a la OTAN en Ucrania, patio trasero para Rusia
En el fondo, Moscú no reconoce soberanía ni integridad territorial alguna a Ucrania. Y EEUU se niega a asumir la reivindicación por parte de Rusia de un «espacio vital», siquiera al lado de su frontera. Pero en el transfondo está el control del Mar Negro.

El tenso encuentro en Estocolmo entre los responsables de Exteriores de Rusia y EEUU, Serguei Lavrov y Antony Blinken, se ha saldado esta semana con la posibilidad, adelantada tanto por Washington como por Moscú, de una cumbre, en principio telefónica pero al más alto nivel, entre el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. El anuncio evidencia el grado de tensión en torno a Ucrania, en el escenario estratégico del Mar Negro, entre ambas potencias.
El propio Lavrov fue categórico al advertir de que «vuelve a Europa el escenario de pesadilla del antagonismo militar que atravesó nuestro continente». Se refería en concreto a las sucesivas ampliaciones al este de la OTAN en 1999 (Polonia, Hungría y República Checa) y en 2004 (Eslovaquia, Eslovenia, las tres Repúblicas Bálticas, Rumanía y Bulgaria –estas dos últimas a orillas del Mar Negro–).
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se retrotrajo a la Guerra Fría al cometer un lapsus durante su visita a Seúl cuando advirtió contra una incursión «de la Unión Soviética» en Ucrania.
Más allá del ruido, conviene, por tanto, huir de viejos fantasmas e intentar situar la crisis en su verdadero contexto.
A finales de octubre comenzaron a circular por las redes sociales vídeos que mostrarían movimientos de tropas, carros de combate y armamento pesado rusos en dirección a la frontera ucraniana.
El Gobierno ucraniano y sus padrinos occidentales cifran en 115.000 los soldados rusos movilizados y han puesto incluso fecha a una invasión, entre enero y febrero de 2022. Siempre según esa versión, la operación incluiría ataques aéreos, de artillería y blindados seguidos de asaltos de tropas aerotransportadas en el este, desembarcos anfibios en Odesa y Mariupol, puertos ucranianos y una incursión más pequeña a través de Bielorrusia.
Rusia desmiente intención alguna de invadir el país. Pero en ningún momento ha negado el movimiento de sus tropas, que Moscú justifica recordando que, en cualquier caso, tiene derecho a mover a sus efectivos por su territorio como le dé la gana. Más cuando la OTAN ha aumentado su presencia en el Mar Negro con presencia de buques militares y sobrevuelos de aviones de espionaje occidentales.
Hace días atracaron en Odesa dos patrulleras estadounidenses de última generación. No son las primeras. EEUU y Gran Bretaña están suministrando naves y material militar con el objetivo de que Ucrania refuerce su flota. Tras la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, Ucrania perdió el 80% de su infraestructura y potencial navales.
Kiev denuncia que sus puertos en el Mar de Azov, como Mariupol, han quedado prácticamente aislados tanto por periódicas maniobras militares rusas como por la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch, que une Crimea con Rusia, e impide el paso de barcos de más de 33 metros de altura.
Por contra, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Occidente de atizar las tensiones con maniobras militares en el Mar Negro y suministrando armas modernas a Kiev, una «línea roja» para el Kremlin.
Algunas fuentes aseguran que el suministro en octubre a Ucrania de drones made in Turquía –decisivos en la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia a finales de 2020 y que han dado ventaja estratégica a Marruecos en su guerra colonial contra el pueblo saharaui– fueron la gota que colmó el vaso de Moscú, que decidió la movilización de sus tropas por lo que considera una provocación de la OTAN, de la que Turquía es miembro, verso suelto pero miembro.
Tampoco es la primera vez que Rusia lleva la presión militar a la frontera con Ucrania. En abril concentró a 100.000 soldados y anunció que los retiraba tras el anuncio de la primera cumbre entre Putin y su homólogo estadounidense, Biden.
Algunos analistas auguran que el Kremlin podría estar repitiendo la misma táctica, la de mostrar músculo para reforzar su posición en la mesa de negociaciones, con vistas ahora a la nueva cumbre telefónica anunciada estos días en Suecia.
Y es que los expertos dan por sentado que, por lo menos de momento, el Ejército ruso no estaría en condiciones de medirse a EEUU y a sus aliados en un conflicto militar abierto.
Otra cosa, y otro cálculo, es hasta dónde estaría dispuesto Occidente a implicarse en una escalada sin freno de la tensión por el control del Mar Negro, considerada la frontera más volátil entre Rusia y Occidente, y donde ni Bulgaria ni Rumanía, y menos la noqueada Georgia, podrían hacer frente, ni siquiera común y apadrinado, a Moscú. Tampoco parece que Ucrania estuviera en condiciones de enfrentarse militarmente a Rusia.
Pese a ello, el Ministerio ruso de Exteriores ha devuelto esta semana la pelota que nunca ha desmentido acusando a Kiev de concentrar 125.000 soldados en el este de Ucrania. Lavrov ha ido más allá y no ha descartado que «el régimen de Kiev pueda lanzar una aventura militar contra Rusia (sic)».
La revuelta del Maidan, que en 2014 destronó al Gobierno pro-ruso en Ucrania, fue una mezcla de reivindicación europeísta y panucrania –con presencia ultra– heredera de la 10 años antes fracasada «revolución naranja». Tras a la segunda va la vencida, la antigua república soviética se alineó definitivamente con Occidente, que no ha dudado desde entonces en utilizar la nueva situación para apuntalar sus intereses geopolíticos en la región.
Rusia reaccionó utilizando el indudable sentimiento pro-ruso en el este del país. Así, forzó y permitió con su presencia militar un referéndum de autodeterminación en la península de Crimea que se convirtió, de facto, en una anexión a Moscú.
Y, paralelamente, suministró tropas y armas a la insurrección armada de las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, en el Donbass, un conflicto que mantiene a Ucrania bloqueada, e impide su desarrollo económico privándole de las industrias y las minas del este del país.
Pero, tras los movimientos de acción-reacción y la propaganda de uno y otro bando, se ocultan varios «a priori» geoestratégicos.
EEUU y Occidente no ocultan su intención de utilizar las discrepancias, actuales o históricas, en el espacio post-soviético para ampliar su influencia hacia las fronteras de Rusia. Ucrania es el ejemplo actual, como lo fue Georgia en 2008, cuando el Kremlin dio un puñetazo en la mesa y en una «Guerra de los Cinco Días», arrebató a la proestadounidense Tbilissi los enclaves de Abjasia y Osetia del Sur, convirtiéndolas en repúblicas pero anexionándoselas de facto, como con Crimea 6 años después.
Moscú acusa a Washington de incumplir el acuerdo, no escrito, por el que el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, prometió al líder soviético, Mijail Gorvachov, que la OTAN no se ampliaría hacia el este.
Puede que, incluso desde la perspectiva rusa, fuera excesivo geopolíticamente exigir que los antiguos miembros del Pacto de Varsovia siguieran bajo la égida de Moscú. Hasta podría transigir, resignada, con la entrada, en 2004, en la OTAN, de las díscolas Lituania, Estonia y Letonia. Pero Georgia, en el Cáucaso, y sobre todo Ucrania, son líneas rojas.
Ahí reside, precisamente, otro a priori geoestratégico: Rusia rechaza por principio la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
En un extenso artículo publicado en julio, Putin acusaba a Occidente de impulsar un sentimiento anti-ruso en Ucrania, insistía en que rusos y ucranianos son «un solo pueblo» con «lazos espirituales, humanos y civilizaciones forjados desde hace siglos», y advertía de que «nunca permitiremos que nuestros territorios históricos (sic) y que gente próxima a nosotros y que viven allí sean utilizados contra Rusia».
Más allá de las apelaciones a la libertad de unos (Occidente) y al origen nacional ruso en el eslavo Russ de Kiev de otros (Rusia), convendría recordar que las motivaciones de ambos bandos son mucho más prosaicas.
Las aguas del Mar Negro han sido escenario de pugna entre Rusia y Occidente desde prácticamente los albores de la historia moderna –más cerca en el tiempo, la Guerra de Crimea a mediados del XIX entre Rusia y Grecia contra el imperio marítimo británico y Francia, con la ayuda del imperio otomano–.
Para Rusia, el Mar Negro es estratégico desde hace siglos. Los puertos rusos de Murmansk, en el norte, y de Vladivostok, en el lejano oriente, están lejos del Mediterráneo, y helados en invierno, y el de Novorrosirsk, en la costa oriental del Mar Negro, es demasiado pequeño.
Así las cosas, el puerto de Sebastopol, en Crimea –escenario del motín del acorazado Potemkin, germen de la Revolución rusa de 1917–, es fundamental para la participación rusa en la guerra de Siria, en el conflicto libio y, por elevación, para la creciente implicación de Rusia en África y en Asia.
Para la Rusia de Putin, el control de las aguas templadas del Mar Negro –su relación con la Turquía de Erdogan es de amistad estratégica y de enemistad táctica– es irrenunciable.
Y se enmarca en la consideración geoestratégica de su patio trasero –cierto que cada vez más estrecho–. Lavrov ha reiterado esta semana su exigencia de «garantías jurídicas y de seguridad» de la OTAN para que deje de ampliarse hacia el este.
Ucrania, que no oculta sus agravios históricos con Rusia –la hambruna provocada por la colectivización del granero de Europa ordenada por Stalin se saldó con millones de muertos– rechaza renunciar a su proyecto de integrarse en la OTAN y asumir «garantías de seguridad» respecto a Rusia. Al contrario, las exige a Moscú.
Pese a ello, los expertos dudan de que Rusia fuera a invadir Ucrania sin algún tipo de provocación previa.
Pero, a finales de noviembre, el servicio secreto exterior ruso (SVR) comparaba la crisis actual en Ucrania con la que vivió Rusia en 2008, y apelaba al presidente, Volodimir Zelensky, a «no cometer el mismo error» que el entonces presidente georgiano, Mijail Saakachvili, quien decidió atacar al díscolo enclave de Osetia del Sur, lo que provocó la intervención rusa y arrebató definitivamente el control por parte de Tbilissi tanto del sur oseta como de la indómita Abjasia.
«Eso le costó caro», se solaza el SVR, que no ahonda en las motivos –¿orgullo patrio? ¿error de cálculo? ¿palmada en la espalda de unos? ¿manipulación de otros?– para que el entonces líder georgiano diera semejante y tan temerario salto. De cabeza contra el oso ruso..

Pradales invita a Muguruza a un debate «honesto» tras la polémica por su actuación en Martutene
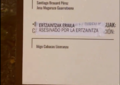
Modifican el memorial de Bilbo para denunciar que Cabacas fue «asesinado por la Ertzaintza»

El Parlamento Europeo no ovacionó el lanzamiento de misiles estadounidenses contra Rusia

Suspenden el Maratón de Donostia por las fuertes rachas de viento


