La pesada doble carga de Biden

Mucho se ha escrito y elucubrado sobre la edad, 78 años, y el carácter pausado, cuando no abiertamente aburrido, del 46º presidente de EEUU.
Que sea el inquilino de mayor edad que llega a la Casa Blanca en la historia de EEUU es sin duda un elemento a tener en cuenta, pero que se matiza con el incremento general de la esperanza de vida del que disfruta Occidente, y buena parte del mundo, en los últimos decenios. Un hombre, no digamos una mujer, de cerca de 80 años era un anciano hace no mucho, si antes no había muerto. Hoy puede ser, si la salud se lo permite, una persona perfectamente activa.
Por lo que toca al escaso entusiasmo que genera Joe Biden, no falta quien asegura que es el candidato idóneo para liderar un período de transición tras cuatro años de histrionismo de Trump y ocho de grandes expectativas, y no menores reticencias y odios, generadas por los dos mandatos de Obama.
Hay dos elementos, evidenciados en su discurso de investidura que, en mi opinión, reflejan mejor las cargas del veterano senador de Delaware y que marcarán su, a lo que se ve, corta pero decisiva presidencia en un momento de crisis existencial de los Estados Unidos de América.
Por un lado, su alocución estuvo plagada de encomiendas a Dios y de referencias bíblicas, recurso quizás comprensible teniendo en cuenta los convulsos tiempos que está viviendo la primera potencia mundial pero que sonaban incluso excesivos hasta en un país política, social y constitucionalmente muy religioso.
Mucho tiene que ver, sin duda, que Biden es un devoto católico, el segundo presidente en la historia de EEUU, tras J.F.K. (Kennedy) que profesa la fe papista, que dirían los protestantes, guardianes históricos mayoritarios del cristianismo en el país.
Ocurre que, más allá de las distintas profesiones cristianas, la centralidad de la religión en el discurso dominante del país es uno de los factores, entre otros, que explican la polarización y crispación en unos EEUU en los que el propio poder alimenta, consciente o inconscientemente, el mito del «Nuevo Israel», una suerte de traslación del destino manifiesto de los judíos como pueblo elegido al pueblo estadounidense para justificar su designio imperial. El sionismo americano no ha hecho sino contaminar la política con la intransigencia y el sectarismo que caracterizan a las interpretaciones extremas del sentir religioso.
La segunda carga de la mochila de Biden tiene que ver precisamente con su premisa o con su corolario. El presidente electo trocó el «America First» de Trump por una reivindicación del liderazgo histórico de EEUU, aunque lo hiciera apelando a la colaboración con sus aliados; eso sí, como primus inter pares.
«Lideraremos, no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo», sentenció, resumiendo su simbiótico pensamiento político-religioso.
El problema, para Biden, para EEUU y para muchos de sus ciudadanos, incluidos la gran mayoría de los que votaron a Trump, es que cada vez son menos los primeros y los únicos. No solo de cara al resto del mundo sino incluso en su país, que interiormente refleja cada vez más el «multilateralismo» racial, cultural y sociológico de una nación que nació con el éxodo de los nostálgicos perdedores de las guerras de religión europea pero que hace tiempo es cada vez menos una tierra de oportunidades y más de desigualdades y que, a día de hoy, no tiene claro qué quiere y cómo quiere ser en el futuro. Consigo misma y con los demás.

Pradales invita a Muguruza a un debate «honesto» tras la polémica por su actuación en Martutene

«Hay que aprovechar los momentos políticos favorables para la denuncia de la tortura»
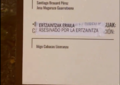
Modifican el memorial de Bilbo para denunciar que Cabacas fue «asesinado por la Ertzaintza»

Suspenden el Maratón de Donostia por las fuertes rachas de viento






