Un escalofrío recorre el mundo solo con ver la imagen de la entrada al consulado saudí en Estambul, imaginar los alaridos del torturado, pensar en los torturadores oyendo música en sus cascos, intuir cómo se le acabó parando el corazón, especular con cómo se hizo desaparecer ese cadáver, constatar la terrible impunidad de todo ello. El caso de Jamal Khashoggi es efectivamente de esos que dejan espeluznado a cualquiera, que trascienden fronteras, que tendrá consecuencias políticas, que quedará en la memoria muchos años.
Las disidencias de diferentes países no pierden la ocasión de afirmar que cosas así podrían pasar, e incluso pasan, en sus lugares. Difícil pretensión, porque solo en regímenes brutalmente alejados de los estándares de la civilización alguien podría ser secuestrado por un «escuadrón de la muerte», torturado en un edificio oficial, asesinado y hecho desaparecer. ¿Podría pasar en Euskal Herria, sin ir más lejos?
Pasó. No se llamaba Jamal, sino Joxi y Joxean. No era un consulado, sino el palacio de un gobernador sobre una bahía paradisiaca. El «escuadrón de la muerte», un grupo de soldados de elite condecorados, incluido un general. El modo de disolver el cuerpo, la cal viva. Así que no se pudo probar cómo los torturaron, tampoco con Khashoggi quizás se sepa, y mejor así ¿no?
El horror pasó, pero la vergüenza sigue. El delegado español en la CAV acaba de desmentir que reconociera a la hermana de Zabala que aquello fue decisión de Gobierno. Después de 35 años, no parecía tan difícil. Arabia Saudí queda lejos, sí. Pero igual no tanto como nos parece.

Pradales invita a Muguruza a un debate «honesto» tras la polémica por su actuación en Martutene

«Hay que aprovechar los momentos políticos favorables para la denuncia de la tortura»
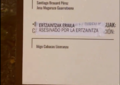
Modifican el memorial de Bilbo para denunciar que Cabacas fue «asesinado por la Ertzaintza»

Suspenden el Maratón de Donostia por las fuertes rachas de viento


